Por Ciro Valiente
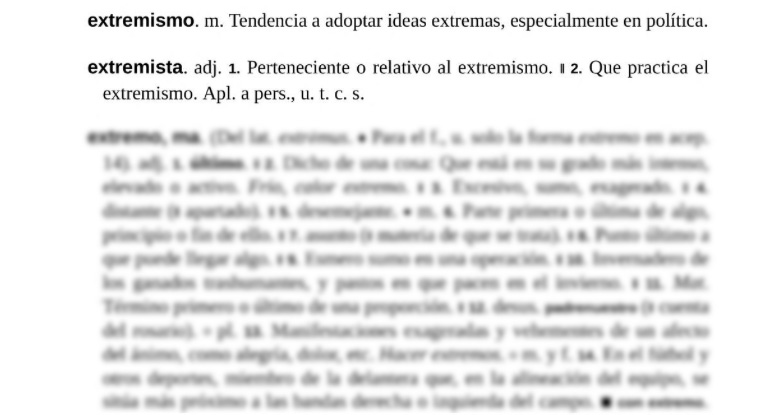
Las elecciones se han transformado recientemente en escenarios donde la política de extremos domina el espacio público, y cada vez parece más difícil para los votantes moderados encontrar una opción que realmente represente sus valores.
Estos votantes, independientes y reflexivos, que anteponen la razón y los hechos al fanatismo, están siendo relegados en un sistema que fomenta el poder absoluto, el totalitarismo, el fascismo, el mesianismo y el populismo. En lugar de promover líderes que busquen el bien común, hoy en día se tiende a idolatrar a figuras que representan posiciones inflexibles y retóricas divisivas.
En Latinoamérica, esta tendencia es evidente. En Brasil, la polarización entre la izquierda de Lula da Silva y la derecha de Jair Bolsonaro dividió al país, empujando a los votantes moderados a tener que optar por uno de dos extremos.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha consolidado un discurso de confrontación y polarización que deja poco espacio para el debate constructivo, convirtiendo el sentido común en un recurso escaso. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tampoco sugiere una esperanza de cambio ni una luz al final del túnel.
Chile, Argentina y Colombia son otro ejemplo: en un contexto de grandes demandas sociales, las opciones más conciliadoras fueron desplazadas por extremos, lo que ha complicado la posibilidad de lograr un cambio constitucional que represente a todos los sectores y restablezca la cordura.
En Venezuela sabemos lo que pasó cuando la mayoría creyó en un “mesías” que proponía un cambio que realmente logró, pero de forma inversa: la destrucción de una nación que, aunque no era perfecta, por décadas se mantuvo próspera, libre y sirvió como un paraíso para millones de venezolanos que solo salían a otros países a hacer turismo o adquirir conocimientos para volver a trabajar por el futuro de la patria.
Este fenómeno no es exclusivo de Latinoamérica. En Europa, la situación es similar. En Italia, el ascenso de Giorgia Meloni, con una postura abiertamente nacionalista y conservadora, ha planteado dudas sobre el futuro de la democracia en un país que históricamente ha luchado con la estabilidad política.
En Francia, las últimas elecciones legislativas dejaron a un Parlamento ocupado por facciones que se detestan mutuamente, por lo que no está claro cómo se va a gobernar y quién lo va a hacer, ya que el centro encabezado por Emmanuel Macron, luce cada día más débil.
En Alemania, donde alguna vez gobernaron los comunistas, ahora asciende la extrema derecha con Alternativa por Alemania (AfD). El partido de ultraderecha celebró un histórico triunfo en las recientes elecciones legislativas, logrando casi un tercio de los votos en Turingia, ubicado en el este de la nación; lo que se traduce en el primer triunfo contundente de la extrema derecha desde la II Guerra Mundial.
La pregunta del millón es ¿por qué se ha perdido el espacio para el votante moderado? Una explicación radica en la promesa de soluciones rápidas y contundentes que ofrecen los líderes de ambos extremos.
En un mundo cada vez más complejo y acelerado, las respuestas simplistas resultan atractivas. Pero estas respuestas, aunque seductoras, suelen ser vacías y no consideran la complejidad de los problemas que enfrentan nuestras sociedades.
Cuando un líder polariza y promete “arreglarlo todo” sin ofrecer una ruta clara o sustentada en hechos científicos, compromete no solo su liderazgo, sino el bienestar de quienes terminan creyendo en sus palabras y de los que, aun no creyendo, pagan los errores de la mayoría que los elige.
Quizás el caso más impactante de extremos es el de Estados Unidos, donde las elecciones del 2016 y del 2020 demostraron hasta qué punto la sociedad puede dividirse. Donald Trump y Joe Biden representaron, para muchos, polos opuestos que obligaron a los votantes moderados a elegir al “menos malo” y menos radical para preservar la democracia.
Este año no parece ser la excepción. Los votantes tienen un nuevo reto el 5 de noviembre cuando deban elegir entre Trump y Kamala Harris. En un país que históricamente ha promovido la democracia como modelo a seguir, la idolatría hacia figuras que exaltan ánimos de división y desconfianza en el sistema electoral, así como el deseo de alterar la voluntad del poder ciudadano, llevándolo incluso a incitar agresiones contra los propios miembros de su gabinete y contra bastiones de la República, representa un riesgo alarmante y, sobre todo, un nuevo atentado contra la institucionalidad y la independencia de poderes.
La democracia se basa en el diálogo y en la diversidad de ideas, pero en un mundo donde los extremos capturan la atención, los votantes independientes y moderados deben luchar más que nunca para que sus voces se escuchen.
No se trata de idolatrar a figuras que ofrecen promesas falsas, sino de promover el sentido común, la verdad y la búsqueda del bien para todos, no solo para un sector minúsculo. El desafío está en recordar que los cambios reales y duraderos no provienen de discursos divisivos y atractivos para los medios de comunicación y las redes sociales, sino de propuestas que, aunque menos espectaculares, priorizan el bienestar de todos.
Como sociedad, debemos replantearnos el valor de la democracia, el respeto a la pluralidad y la importancia de no caer en la trampa del poder absoluto. Los votantes del centro no representan la debilidad ni la indiferencia, sino una postura que, aunque pueda parecer menos ruidosa y aburrida, defiende la sensatez y el equilibrio que cualquier democracia necesita para perdurar.
Hoy, podríamos decir que somos los huérfanos del centro, pero somos los guardianes del sentido común en tiempos de extremos, y debemos salir al rescate por el futuro de todos.







